El Ejército Popular
—Supongo que
era un poco botarate —recordaba Bolaño que le había dicho una noche Miralles,
hablando de Líster, a cuyas órdenes hizo toda la guerra—. Pero también quería
mucho a sus hombres y era muy valiente, muy español. Un tipo con dos cojones.
—Español de
puro bruto —citó Bolaño, sin decirle a Miralles que citaba a César Vallejo,
sobre el que por entonces estaba escribiendo una novela chiflada.
Miralles se
rió.
—Exacto
—convino—. Luego he leído muchas cosas sobre él, contra él en realidad. La
mayoría falsas, por lo que yo sé. Supongo que se equivocó en muchas cosas, pero
también acertó en muchas otras, ¿no es verdad?
En los
primeros días de la guerra Miralles había sentido simpatía por los anarquistas,
no tanto por sus confusas ideas o por su ímpetu revolucionario, cuanto porque
fueron los primeros en echarse a la calle a pelear contra el fascismo. No
obstante, a medida que la contienda avanzaba y los anarquistas sembraban el
caos en la retaguardia, esa simpatía se desvaneció: como todos los comunistas
—y sin duda esto también contribuyó a acercarle a ellos—, Miralles entendía que
lo primero era ganar la guerra; luego ya habría tiempo de hacer la revolución.
De modo que, cuando en el verano del 37 la 11.ª División, a la que él
pertenecía, liquidó por orden de Líster las colectividades anarquistas de
Aragón, a Miralles la operación le pareció brutal, pero no injustificada. Más
tarde peleó en Belchite, en Teruel, en el Ebro y, cuando el frente se derrumbó,
Miralles se retiró con el ejército hacia Cataluña y a principios de febrero del
39 cruzó la frontera francesa con los otros 450.000 españoles que lo hicieron
en los días finales de la guerra. Al otro lado le esperaba el campo de
concentración de Argelés, en realidad una playa desnuda e inmensa rodeada por
una doble alambrada de espino, sin barracones, sin el menor abrigo en el frío salvaje
de febrero, con una higiene de cenagal, donde, en condiciones de vida
infrahumanas, con mujeres y viejos y niños durmiendo en la arena moteada de
nieve y escarcha y hombres vagando cargados con el peso alucinado de la
desesperación y el rencor de la derrota, ochenta mil fugitivos españoles
aguardaban el final del infierno
—Los
llamaban campos de concentración —solía decir Miralles—. Pero no eran más que
morideros.
Javier Cercas. Soldados de Salamina (2001). Tusquets Editores
El exilio
 El 26 de enero
Barcelona había caído en manos de Franco. En la misma fecha comenzó el éxodo en
todas las ciudades y pueblos de la costa. Mujeres, chiquillo, hombres y
bestias, marcharon a lo largo de los caminos, a través de campaos helados,
sobre la nieve mortal de las montañas. Sobre las cabezas de los huidos, los
aviones sin piedad; un ejército borracho de sangre empujando detrás; una
pequeña banda de soldados luchando aún para contenerlo, retirándose sin cesar y
luchando cara al enemigo, para que pudieran salvarse algunos más. Pobres gentes con petates míseros, gentes más
afortunadas en coches sobrecargados abriéndose camino en las carreteras
congestionadas, y a las puertas de Francia una cola son fin de fugitivos
agotados, esperando que les dejaran entrar y estar seguros. Seguros en los
campos de concentración que esta Francia había preparado para hombres libres:
alambradas de espino, centinelas senegaleses, abusos, robo, miseria y las
primeras oleadas de refugiados admitidos, encerrados entre el alambre en rebaños
como borregos, peor aún, sin techo sobre sus cabezas, sin abrigo contra los
vientos helados de un febrero cruel.
El 26 de enero
Barcelona había caído en manos de Franco. En la misma fecha comenzó el éxodo en
todas las ciudades y pueblos de la costa. Mujeres, chiquillo, hombres y
bestias, marcharon a lo largo de los caminos, a través de campaos helados,
sobre la nieve mortal de las montañas. Sobre las cabezas de los huidos, los
aviones sin piedad; un ejército borracho de sangre empujando detrás; una
pequeña banda de soldados luchando aún para contenerlo, retirándose sin cesar y
luchando cara al enemigo, para que pudieran salvarse algunos más. Pobres gentes con petates míseros, gentes más
afortunadas en coches sobrecargados abriéndose camino en las carreteras
congestionadas, y a las puertas de Francia una cola son fin de fugitivos
agotados, esperando que les dejaran entrar y estar seguros. Seguros en los
campos de concentración que esta Francia había preparado para hombres libres:
alambradas de espino, centinelas senegaleses, abusos, robo, miseria y las
primeras oleadas de refugiados admitidos, encerrados entre el alambre en rebaños
como borregos, peor aún, sin techo sobre sus cabezas, sin abrigo contra los
vientos helados de un febrero cruel.
¿Es que Francia
estaba ciega? ¿Es que los franceses no veían que un día -muy pronto- iban a llamar a estos mismos
españoles a luchar por la libertad de su Francia? ¿O es que Francia había
renunciado de antemano a su libertad?
Arturo Barea. La Llama (1941). Mondadori, 2007 (Col. Debolsillo) Pg. 491.
La retaguardia republicana: guerra
y revolución social
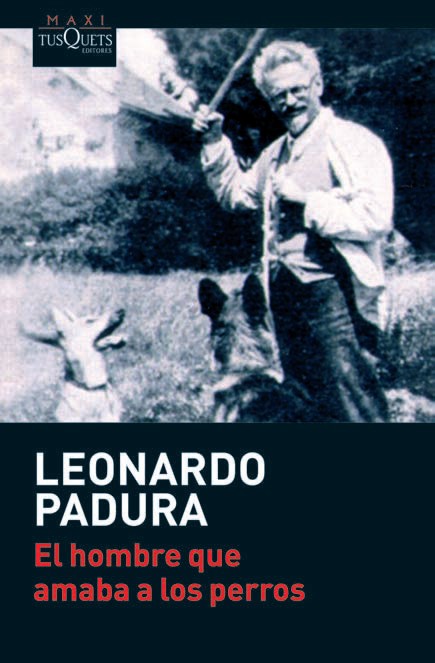 Aquellas dos
semanas de octubre de 1936 que Ramón había permanecido en Barcelona antes de
volver al frente, África las utilizó para ponerlo al día de los oscuros
acontecimientos políticos que ya comenzaban a correr por debajo del ambiente
entusiasta y combativo. El mayor peligro que enfrentaban las fuerzas republicanas,
según la joven, era el fraccionalismo, exacerbado desde el inicio de la guerra.
Nacionalistas catalanes, sindicalistas de tendencia anarquista o de filiación socialista,
y renegados trotskistas como los del Partido Obrero de Unificación Marxista —al
frente del cual estaba ahora la espina atravesada del empecinado Andreu Nin
(miembro incluso del gobierno de la Generalitat)—, se oponían ya a la
estrategia comunista y habían puesto sobre el tapete la cuestión más
trascendental del momento: la guerra con revolución, o la guerra con victoria
pero sin revolución. Aun antes de que llegaran a España los asesores soviéticos
y los dirigentes del Komintern, el Partido Comunista había digerido las siempre
acertadas políticas de Moscú y mostrado con claridad su posición: la prioridad
de las fuerzas de izquierda era la unidad para conseguir la victoria militar e
impedir la entronización de un fascismo que se lanzaba al apoyo de los
militares rebeldes, brindándoles una ayuda masiva e inmediata. Solo después de
esa victoria republicana se podría hablar de sentar las bases de una revolución
social cuyo simple anuncio, en aquellos momentos, ponía los pelos de punta a
las veleidosas democracias, a las cuales no tenían que asustar, pues debían ser
los aliados naturales de los republicanos contra los fascistas.
Aquellas dos
semanas de octubre de 1936 que Ramón había permanecido en Barcelona antes de
volver al frente, África las utilizó para ponerlo al día de los oscuros
acontecimientos políticos que ya comenzaban a correr por debajo del ambiente
entusiasta y combativo. El mayor peligro que enfrentaban las fuerzas republicanas,
según la joven, era el fraccionalismo, exacerbado desde el inicio de la guerra.
Nacionalistas catalanes, sindicalistas de tendencia anarquista o de filiación socialista,
y renegados trotskistas como los del Partido Obrero de Unificación Marxista —al
frente del cual estaba ahora la espina atravesada del empecinado Andreu Nin
(miembro incluso del gobierno de la Generalitat)—, se oponían ya a la
estrategia comunista y habían puesto sobre el tapete la cuestión más
trascendental del momento: la guerra con revolución, o la guerra con victoria
pero sin revolución. Aun antes de que llegaran a España los asesores soviéticos
y los dirigentes del Komintern, el Partido Comunista había digerido las siempre
acertadas políticas de Moscú y mostrado con claridad su posición: la prioridad
de las fuerzas de izquierda era la unidad para conseguir la victoria militar e
impedir la entronización de un fascismo que se lanzaba al apoyo de los
militares rebeldes, brindándoles una ayuda masiva e inmediata. Solo después de
esa victoria republicana se podría hablar de sentar las bases de una revolución
social cuyo simple anuncio, en aquellos momentos, ponía los pelos de punta a
las veleidosas democracias, a las cuales no tenían que asustar, pues debían ser
los aliados naturales de los republicanos contra los fascistas.
Los
militantes del POUM, con su filosofía trotskista de la revolución europea, y
los anarquistas, con sus prédicas libertarias (movidos por ellas ya habían
cometido excesos criminales tan deleznables como los de los militares
rebeldes), se habían opuesto desde el inicio a aquella estrategia, según ellos
errada, mientras abogaban por hacer la guerra y, junto a ella, también la
revolución contra el sistema burgués. Aquella diferencia de principios
anunciaba combates arduos, y la labor de los comunistas, decía África, era tan
importante en el frente como en la retaguardia, donde debían luchar por la
validación de una política exigida por los asesores soviéticos, quienes ya
habían condicionado su apoyo al trabajo por la victoria militar sin provocar las fracturas idealistas que
libertarios y trotskistas se empeñaban en generar.
—A esos
revisionistas les encanta jugar a la revolución —le había dicho África—, y si
les dejamos, lo único que conseguirán es que nos quedemos solos y se pierda la
guerra. Tienen el signo de Trotski en la frente y vamos a tener que
arrancárselo con fuego. Sin la ayuda soviética no podemos ni soñar con la
victoria, y así ya me dirás cómo coño se va a hacer una revolución... Parece
que ya se les ha olvidado 1934.
En el lujoso
Hispano-Suiza en que se desplazaba, África lo había llevado a recorrer los arrabales y los pueblos cercanos a Barcelona
para que Ramón viera el caos al que trotskistas y anarquistas estaban llevando
el país. Fuera de las Ramblas y los centros neurálgicos de la ciudad, se había
instalado una lamentable desolación, con calles interrumpidas por absurdas
barricadas, fábricas paralizadas, edificios saqueados hasta los cimientos,
iglesias y conventos convertidos en ruinas carbonizadas.
África le
contaba de los fusilamientos ejecutados por los anarquistas y de cómo crecía
entre los obreros el temor a expresar sus opiniones. La clase media y muchos propietarios
de industrias habían sido despojados de sus bienes, y el proyecto de crear una
industria militar navegaba por un mar de voluntarismos sindicalistas. La escasez
de productos se había adueñado de tiendas y mercados. La gente tenía
entusiasmo, era cierto, pero también hambre, y en muchos lugares el pan solo
podía ser adquirido tras largas colas y únicamente si se tenían los cupones
distribuidos por anarquistas y sindicalistas, convertidos en dueños de una
ciudad en la que el gobierno central y el local apenas eran referencias
lejanas. Aunque los anarquistas aseguraban que haber entrado en una era de
igualdad bastaba para mantener el apoyo de unas masas esclavizadas por siglos,
África se preguntaba hasta cuándo duraría el entusiasmo, la fe en la victoria.
—Esta
República es un burdel y hay que meterla en cintura.
Ahora, en un
lapso de pocos meses, cuando volvía del olor a sangre y de los rugidos de un
frente donde caían diariamente jóvenes como su hermano Pablo o su amigo Jaume,
Ramón se encontraba una ciudad cansada, más aún, desencantada, asediada por las
escaseces y ansiosa de regresar a una normalidad quebrada por la guerra y los
sueños revolucionarios. Era como si la gente solo aspirara a llevar una vida
común y corriente, a veces incluso al precio infame de la rendición. Pocos días
antes, el devastador ataque de los franquistas sobre Málaga, donde la
infantería y la marina rebeldes, con el apoyo de la aviación y las tropas
italianas, habían masacrado a los que escapaban de la ciudad, había hecho mella
en la fe de la gente.
Leonardo Padura. El hombre que amaba a los perros. (2009). Tusquets
Editores
Las relaciones entre bandos en las trincheras
—Los de la segunda
compañía bajan un día sí y otro no al pozo de la ermita. Allí se juntan con los
de enfrente. Hay que ir sin armas. ¡No me veas el cambalache que se forma con
el tabaco, el papel de fumar, la grifa y el chocolate! ¡Ríete tú del mercadillo
de los moros! Si quieres, voy contigo. Ya he estado un par de veces.
—¿Cuándo toca la
próxima?
—Mañana por la
tarde.
Al día siguiente,
después de la revisión rutinaria de los puestos, cuando los oficiales se
retiran a sus chabolos, Castro y Cárdenas van al sector de la segunda compañía.
En un puesto avanzado, que el embudo de una granada de grueso calibre ha
ensanchado, se congregan una docena de soldados y un sargento.
—¿Qué pasa, Castro?
—lo saluda—. ¿Tú también vas al mercado?
—Ya ve usted, mi
sargento, a ver si mi paisano me dice cómo está mi familia.
El sargento se
desentiende de Castro.
—Bueno, ¿estamos
todos? ¿Sí? Pues vamos en buen orden y sin formar mucho alboroto, ¿eh?
Salen por una de
las entradas de la alambrada y, al pasar junto al escucha de aquel sector, el
sargento le da instrucciones:
—A la vuelta, como
será casi de noche, te doy tres lamparazos de linterna, ¿estamos?
—Sí, mi sargento.
Por el camino se
les unen media docena de moros con chilaba que los esperaban en una hondonada, con sus petates al hombro.
A un kilómetro, el grupo rodea los muros de piedra de la ermita de la Virgen de
la Antigua, patrona de Hinojosa, que la guerra ha respetado, y toma la vereda
de la derecha, que conduce al pozo del Arroyo. Allí hay ya un grupo de
milicianos. El sargento nacional intercambia un breve saludo con el sargento
republicano. Los que se conocen de visitas anteriores se saludan, se agrupan,
sacan de los morrales la mercancía e inician el trapicheo. A los rojos les
sobra el papel de fumar, dado que las fábricas de Alcoy caen en su zona, pero
no tienen tabaco. Los nacionales, por el contrario, carecen de papel, pero
tienen tabaco, porque las vegas de Granada y Canarias caen en su jurisdicción.
Antes que combatientes son fumadores.
Castro distingue a
Manolico el de la Pirriñaca, bisojo, panzoncete, riendo como siempre, a pesar
de los casi tres años de guerra.
—¿Qué pasa, Manuel?
—lo saluda.
—¿Qué, dos paisanos
no se abrazan? —dice el miliciano abriendo los brazos.
Se abrazan.
—Me alegro de verte
bien.
—Y yo a ti.
El de la Pirriñaca
se enjuga una lágrima.
—Ahí tienes a un
amigo que ha venido a verte. —Señala el pozo con la barbilla—. ¿No te acuerdas
del Churri?
—No me voy a
acordar.
El Churri está
sentado en el brocal. Alto, moreno, más delgado, quizá sea el mono azul que
viste debajo de la chaqueta de cuero. Le sonríe sin dobleces a su antiguo
amigo.
—Juanillo, ¿cómo te
va?
Después de una
vacilación, los dos se funden en un abrazo largo y silencioso. Castro no puede
reprimir las lágrimas. Se las limpia con el dorso de la mano. Sonríe
avergonzado.
—¡Coño, Churri,
mira, aquí llorando como un gilipollas!
El Churri le palmea
la espalda. Le mete en el bolsillo de la guerrera un puñado de carterillas de
papel de fumar.
—Benito, yo no te
he traído tabaco —se excusa Castro—. Con las prisas...
—¡Qué más da!
—No sabes la
alegría que me llevé ayer al saber que estabas vivo. Con esta mierda de
guerra...
—Yo también me
alegré por ti. Digo, mira Juanillo, al joío lo bien que le va con los mulos,
que es lo suyo, aunque sean fascistas, ¡qué coño!
—¡Los mulos qué van
a ser fascistas! —protesta Castro riendo—. Ni rojos ni fascistas. Más
conocimiento tienen que nosotros.
El Churri sonríe.
Reflexiona un momento, serio, y luego dice:
—Todo este tiempo
me ha escocido lo mal que quedamos, nosotros, que éramos como hermanos... más
que hermanos. No sabes cómo he pensado en ti, con ganas de que acabara la
guerra para encontrarte y que nos diéramos un abrazo de paz...
Juan Eslava Galán. La mula. 2003. Ed. Planeta.
No hay comentarios:
Publicar un comentario