Un día de cólera
Circulan rumores de que Murat, gran duque de
Berg y lugarteniente de Napoleón en España, quiere llevarse hoy a Francia a la
reina de Etruria y al infante don Francisco de Paula, para reunirlos con los
reyes viejos y su hijo Fernando VII, que ya están allí. La ausencia de noticias
del joven rey es lo que más inquieta. Dos correos de Bayona que se esperaban no
han llegado todavía, y la gente murmura. Los han interceptado, es el rumor.
También se dice que el Emperador quiere tener junta a toda la familia real para
manejarla con más comodidad, y que el joven Fernando, que se opone a ello, ha
enviado instrucciones secretas a la junta de Gobierno que preside su tío el
infante don Antonio. «No me quitarán la corona -dicen que ha dicho- sino con la
vida».
A. Pérez Reverte. “Un
día de cólera”. Alfaguara. 2007
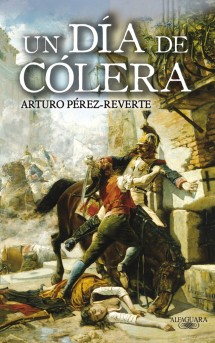
La lluvia salpica por todas partes en la oscuridad. Son las
cuatro de la mañana y aún es noche cerrada. Frente al cuartel del Prado Nuevo,
en un descampado de la montaña del Príncipe Pío, dos faroles puestos en el
suelo iluminan, en penumbra y a contraluz, un grupo numeroso de siluetas
agrupadas junto a un talud de tierra y una tapia: cuarenta y cuatro hombres
maniatados solos, por parejas o en reatas de cuatro o cinco ligados a una misma
cuerda. Con ellos, entre el soldado de Voluntarios del Estado Manuel García y
el banderillero Gabriel López, el chispero Juan Suárez observa con recelo el
pelotón de soldados franceses formados en tres filas. Son marinos de la
Guardia, ha dicho García, que por su oficio conoce los uniformes. Cubiertos con
chacós sin visera, los franceses llevan al cinto sables de tiros largos y
protegen de la lluvia las llaves de sus fusiles. La luz de los fanales hace
brillar los capotes grises, relucientes de agua.
-¿Qué pasa? -pregunta Gabriel López, espantado.
-Pasa que se acabó -murmura, lúcido, el soldado Manuel
García.
Muchos advierten lo que está a punto de ocurrir y caen de
rodillas, suplicando, maldiciendo o rezando. Otros levantan en alto sus manos
atadas, apelando a la piedad de los franceses. Entre el clamor de ruegos e
imprecaciones, Juan Suárez escucha a uno de los presos -el único sacerdote que
hay entre ellos- rezar en voz alta el Confiteor,
coreado por algunas voces trémulas. Otros, menos resignados, se revuelven en
sus ataduras e intentan acometer a los verdugos.
-¡Hijos de puta!... ¡Gabachos hijos de puta!
A. Pérez Reverte. “Un
día de cólera”. Alfaguara. 2007
Para las obras de defensa del año
diez, con los franceses a las puertas, la Regencia, además de imponer a la
ciudad una contribución de un millón de pesos, hizo demoler todas las fincas de
recreo que había por la parte del arrecife —incluida una perteneciente a la
familia, que ya había perdido la casa de verano con la llegada de los franceses
a Chiclana—, pidiendo además a los vecinos de Cádiz el hierro de sus cancelas y
ventanas. A ello atendieron los Palma enviando las suyas, con una bella verja
que cerraba la entrada al patio: ofrenda inútil, pues el hierro acabó mal
empleado cuando la estabilización de la línea de frente en la isla de León hizo
innecesaria la obra de la Cortadura. Si algo incomoda el espíritu comercial de
los Palma no son los sacrificios impuestos por la guerra —por encima de todos,
la pérdida del hijo y hermano muerto—, sino los gastos sin sentido, las
contribuciones abusivas y el despilfarro oficial. Sobre todo cuando es la clase
comerciante la que en todo tiempo, con guerra como sin ella, mantiene viva esta
ciudad.
—Nos tienen exprimidos como limones
—apunta el cuñado Alfonso, malhumorado cual suele.
—De paella —puntualiza el primo
Toño.
A. Pérez Reverte. “El
asedio”. Alfaguara. 2010
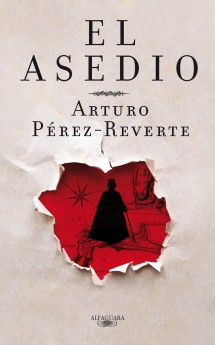
Aunque continúan los enfrentamientos militares a lo largo del caño que
separa la isla de León de la tierra firme, hace tres semanas que no cae una bomba
en Cádiz. Eso se manifiesta en la actitud relajada de la gente: mujeres
charlando con cestas de la compra al brazo, criadas que friegan los portales,
tenderos que, desde la puerta de sus comercios, miran con avidez a los
forasteros ociosos que pasean arriba y abajo o curiosean en el puesto de
estampas, donde se venden grabados de héroes y batallas, ganadas o presuntas,
contra los franceses, con profusión de retratos del rey Fernando, a pie, a
caballo, de medio cuerpo y de cuerpo entero, sujetos alrededor de la puerta con
pinzas de tender la ropa: todo un despliegue patriótico. Tizón sigue con la mirada
a una mujer joven de mantilla y saya de flecos que le resaltan el vaivén cuando
pasa taconeando con garbo de maja. Desde una taberna cercana, un muchacho trae
un vaso de limonada fresca que el policía, irreverente, coloca entre dos velas
consumidas y apagadas, en
un nicho de la pared donde hay un
azulejo con la imagen sangrante, agobiada por la corona de espinas y el calor
que hace en la calle, de Jesús Nazareno.
—Así que no hay nada nuevo, camarada
—comenta.
—Ya le digo, señor comisario —el
negro se besa el pulgar y el índice de una mano, puestos en forma de cruz—.
Nada de nada.
A. Pérez Reverte. “El
asedio”. Alfaguara. 2010
No hay comentarios:
Publicar un comentario